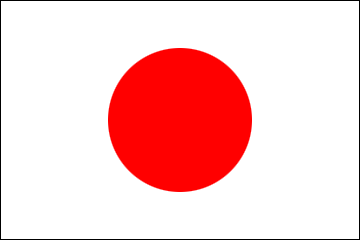Resúmenes de los trabajos académicos de nuestros becados
2015/5/13
Respuestas al cambio climatico del escurrimiento y del flujo en ríos en cuencas altas
Freddy Angel Soria Cespedes, M Eng., PhD
Tohoku University, Hydro-Environmental System Lab
Sendai-Japón
La disertación investiga las respuestas al cambio climático del escurrimiento y flujo en ríos en cuencas altas en el trópico, con énfasis en la región de la Cordillera Real en Bolivia, en la zona aguas arriba de la cuenca del Río Beni. Las herramientas empleadas son: representaciones distribuidas de los sistemas, un modelo semi-distribuido de la tasa de fusión glaciar, y un profundo análisis de la incertidumbre en las predicciones de los modelos mencionados.
Los resultados demuestran que los impactos del cambio climático son observables a lo largo de la región tropical, descartándose fenómenos locales o regionales. Esta conclusión es alcanzada analizando dos indicadores globales: tendencias en el retroceso de la cobertura glaciar en montañas y en el retroceso en la cobertura de vegetación. La comparación se realizó en regiones puntuales en el Este de África, Puncak Jaya en Indonesia, y en los Andes Centrales, a resolución decenal, escala espacial 30-m. Específicamente se observó que las áreas más sensibles están ubicadas en la región de Puncak Jaya, con pérdidas de área de cobertura glaciar de 0.45 km2 por año en el periodo 1974-1976, en respuesta a una caída en la precipitación total de 1.02 mm por año y a una subida en la temperatura de 0.01 oC por año. En referencia la dinámica de la vegetación, únicamente se observaron cambio en la región del Kilimanjaro. En los Andes Centrales se observó cambios en la biomasa, pero no se evidenció avance de la vegetación a la escala espacio-temporal considerada. En referencia a los impactos en la disponibilidad de los recursos hídricos, se espera los cambios más relevantes en el Este de África y en los Andes Centrales, debido a la notoria reducción en la precipitación total (-8.45 mm por año en los Andes Centrales, de acuerdo al CCSM 3.0 GCM Modelo de Circulación Global) y al notorio aumento en la temperatura del aire (+0.03 oC por año en los Andes Centrales, de acuerdo con el CCSM 3.0 GCM) durante el periodo 1960-2000. Los resultados son representativos de los trópicos con excepción de la zona de los Himalayas donde las condiciones locales son altamente relevantes.
A escala regional, en la Cordillera Real (15.8o a 16.7o Latitud Sur), el análisis de observaciones en tierra e imágenes satelitales a resolución 30-m demuestran que los impactos de cambio climático son más relevantes en regiones con pobre cobertura vegetal y cobertura glaciar. En general, experimentos computacionales a nivel de cuenca hidrográfica muestran que existe poca posibilidad de que la alta sensibilidad en regiones aguas arriba con áreas de contribución entre 4507 km2 y 10835 km2 tenga impacto en la disponibilidad de los recursos hídricos debido a la alta tasa de descarga observada. En referencia a la climatología, en la región dominada por formaciones de la Cordillera, el análisis de las variables predichas por los modelos MIROC Hi-res 3.2 y CCSM 3.0 GCMs muestra una tendencia positiva en la temperatura del aire de +0.035 oC por año. Por otro lado, la incertidumbre en las tendencias observadas en la variable precipitación total impide predecir una tendencia hacia condiciones más secas o más húmedas. Complementando los datos anteriores, observaciones por sensores remotos de temperatura de superficie (Ts) y albedo superficial (a) fueron identificadas como factores dominantes en la ecuación del balance de energía. Específicamente, las tendencias en a y Ts son negativas (decrecen), lo cual sugiere que los cambios en regiones con pobre cobertura vegetal son más notorios (más relevantes) que los cambios en zonas ricas en vegetación o con cobertura forestal. Al respecto, es estancamiento en la tendencia en la variable temperatura del aire en zonas forestadas sugiere el importante rol de este tipo de cobertura vegetal en la mitigación del cambio climático.
La idea de las áreas hidrológicamente sensitivas (HSAs) es considerado como la alternativa para unir la brecha entre investigación y práctica. Desde una perspectiva investigativa, los resultados de los experimentos computacionales sugieren que el carácter integrativo de la respuesta de una cuenca es representativo en regiones sin observaciones de campo para la mayoría de los estados de la cuenca. La mayor incertidumbre predictiva se espera en áreas (pixeles) sin mediciones u observaciones cuando la cuenca está en estado de aridez (época de estiaje), cuando las interacciones internas son mínimas, lo cual sugiere que estos estados deben ser representados mediante esquemas específicos. En otras palabras, la respuesta de la cuenca durante el periodo de estiaje es específico, por ende los estados, predicciones o los modelos utilizados para representar el sistema no deberían ser extrapolados a otras regiones. Con respecto a los modelos matemáticos utilizados para describir estos estados (estas cuencas), se sugiere utilizar modelos concentrados o semi-distribuidos.
Cuantitativamente, la aplicación de los modelos matemáticos muestran que para una cuenca montañosa analizada a nivel diario, donde el escurrimiento superficial es originado en áreas con configuración topográfica levemente accidentada (gradientes hasta 23%, hasta altitudes medias de 350 m s.n.m., en la Cuenca Natori como Cuenca modelo), la pendiente topográfica es determinante para la delineación de las HSAs. Es posible que esta respuesta se observe en cuencas dominadas por procesos de canal de ríos, donde la topografía es más relevante que la topología. Por otro lado, en regiones con gradientes altas (pendientes hasta 47%, cuenca del Río Zongo), la topología tiene mayor relevancia que la topografía para estudios donde se analizan los impactos del cambio en el uso de suelo.
Desde un punto de vista práctico, la investigación de las HSAs sugiere alta sensibilidad a la depleción de glaciares en las regiones situadas sobre 3000 m s.n.m.. Estas zonas tienen áreas de contribución entre 693 km2 a 202 km2. Únicamente la parte baja de la cuenca del Río Zongo (altitudes debajo 2500 m s.n.m.) tiene baja sensibilidad a la depleción de los glaciares debido al alto potencial hídrico.
A futuro se pretende profundizar el análisis en las siguientes áreas: comparación de varias técnicas de análisis de sensibilidad basadas en parámetros estadísticos diferentes a la varianza; verificación de las observaciones satelitales a través de un intensivo trabajo de campo durante el periodo 2011-2014; propuesta de un modelo de sinergia distribuido matemático validado con sensores remotos.
Tohoku University, Hydro-Environmental System Lab
Sendai-Japón
La disertación investiga las respuestas al cambio climático del escurrimiento y flujo en ríos en cuencas altas en el trópico, con énfasis en la región de la Cordillera Real en Bolivia, en la zona aguas arriba de la cuenca del Río Beni. Las herramientas empleadas son: representaciones distribuidas de los sistemas, un modelo semi-distribuido de la tasa de fusión glaciar, y un profundo análisis de la incertidumbre en las predicciones de los modelos mencionados.
Los resultados demuestran que los impactos del cambio climático son observables a lo largo de la región tropical, descartándose fenómenos locales o regionales. Esta conclusión es alcanzada analizando dos indicadores globales: tendencias en el retroceso de la cobertura glaciar en montañas y en el retroceso en la cobertura de vegetación. La comparación se realizó en regiones puntuales en el Este de África, Puncak Jaya en Indonesia, y en los Andes Centrales, a resolución decenal, escala espacial 30-m. Específicamente se observó que las áreas más sensibles están ubicadas en la región de Puncak Jaya, con pérdidas de área de cobertura glaciar de 0.45 km2 por año en el periodo 1974-1976, en respuesta a una caída en la precipitación total de 1.02 mm por año y a una subida en la temperatura de 0.01 oC por año. En referencia la dinámica de la vegetación, únicamente se observaron cambio en la región del Kilimanjaro. En los Andes Centrales se observó cambios en la biomasa, pero no se evidenció avance de la vegetación a la escala espacio-temporal considerada. En referencia a los impactos en la disponibilidad de los recursos hídricos, se espera los cambios más relevantes en el Este de África y en los Andes Centrales, debido a la notoria reducción en la precipitación total (-8.45 mm por año en los Andes Centrales, de acuerdo al CCSM 3.0 GCM Modelo de Circulación Global) y al notorio aumento en la temperatura del aire (+0.03 oC por año en los Andes Centrales, de acuerdo con el CCSM 3.0 GCM) durante el periodo 1960-2000. Los resultados son representativos de los trópicos con excepción de la zona de los Himalayas donde las condiciones locales son altamente relevantes.
A escala regional, en la Cordillera Real (15.8o a 16.7o Latitud Sur), el análisis de observaciones en tierra e imágenes satelitales a resolución 30-m demuestran que los impactos de cambio climático son más relevantes en regiones con pobre cobertura vegetal y cobertura glaciar. En general, experimentos computacionales a nivel de cuenca hidrográfica muestran que existe poca posibilidad de que la alta sensibilidad en regiones aguas arriba con áreas de contribución entre 4507 km2 y 10835 km2 tenga impacto en la disponibilidad de los recursos hídricos debido a la alta tasa de descarga observada. En referencia a la climatología, en la región dominada por formaciones de la Cordillera, el análisis de las variables predichas por los modelos MIROC Hi-res 3.2 y CCSM 3.0 GCMs muestra una tendencia positiva en la temperatura del aire de +0.035 oC por año. Por otro lado, la incertidumbre en las tendencias observadas en la variable precipitación total impide predecir una tendencia hacia condiciones más secas o más húmedas. Complementando los datos anteriores, observaciones por sensores remotos de temperatura de superficie (Ts) y albedo superficial (a) fueron identificadas como factores dominantes en la ecuación del balance de energía. Específicamente, las tendencias en a y Ts son negativas (decrecen), lo cual sugiere que los cambios en regiones con pobre cobertura vegetal son más notorios (más relevantes) que los cambios en zonas ricas en vegetación o con cobertura forestal. Al respecto, es estancamiento en la tendencia en la variable temperatura del aire en zonas forestadas sugiere el importante rol de este tipo de cobertura vegetal en la mitigación del cambio climático.
La idea de las áreas hidrológicamente sensitivas (HSAs) es considerado como la alternativa para unir la brecha entre investigación y práctica. Desde una perspectiva investigativa, los resultados de los experimentos computacionales sugieren que el carácter integrativo de la respuesta de una cuenca es representativo en regiones sin observaciones de campo para la mayoría de los estados de la cuenca. La mayor incertidumbre predictiva se espera en áreas (pixeles) sin mediciones u observaciones cuando la cuenca está en estado de aridez (época de estiaje), cuando las interacciones internas son mínimas, lo cual sugiere que estos estados deben ser representados mediante esquemas específicos. En otras palabras, la respuesta de la cuenca durante el periodo de estiaje es específico, por ende los estados, predicciones o los modelos utilizados para representar el sistema no deberían ser extrapolados a otras regiones. Con respecto a los modelos matemáticos utilizados para describir estos estados (estas cuencas), se sugiere utilizar modelos concentrados o semi-distribuidos.
Cuantitativamente, la aplicación de los modelos matemáticos muestran que para una cuenca montañosa analizada a nivel diario, donde el escurrimiento superficial es originado en áreas con configuración topográfica levemente accidentada (gradientes hasta 23%, hasta altitudes medias de 350 m s.n.m., en la Cuenca Natori como Cuenca modelo), la pendiente topográfica es determinante para la delineación de las HSAs. Es posible que esta respuesta se observe en cuencas dominadas por procesos de canal de ríos, donde la topografía es más relevante que la topología. Por otro lado, en regiones con gradientes altas (pendientes hasta 47%, cuenca del Río Zongo), la topología tiene mayor relevancia que la topografía para estudios donde se analizan los impactos del cambio en el uso de suelo.
Desde un punto de vista práctico, la investigación de las HSAs sugiere alta sensibilidad a la depleción de glaciares en las regiones situadas sobre 3000 m s.n.m.. Estas zonas tienen áreas de contribución entre 693 km2 a 202 km2. Únicamente la parte baja de la cuenca del Río Zongo (altitudes debajo 2500 m s.n.m.) tiene baja sensibilidad a la depleción de los glaciares debido al alto potencial hídrico.
A futuro se pretende profundizar el análisis en las siguientes áreas: comparación de varias técnicas de análisis de sensibilidad basadas en parámetros estadísticos diferentes a la varianza; verificación de las observaciones satelitales a través de un intensivo trabajo de campo durante el periodo 2011-2014; propuesta de un modelo de sinergia distribuido matemático validado con sensores remotos.